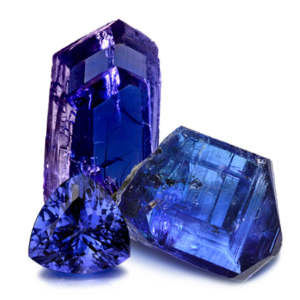“LLÉVAME CONTIGO”

-Ya no quiere que pongas más la vela en la ventana –dijo el niño de repente, mirando hacia la ventana del despacho de su tutora.
La tutora, sentada en su escritorio tras un muro de carpetas y hojas sueltas salpicadas de tachones y correcciones furiosas, secó el gesto de la cara como si hubiera sentido una bofetada invisible en la mejilla. Bajó las cejas para endurecer la mirada y exigió una callada explicación a la madre de su alumno, que estaba sentada en una silla frente al escritorio, tan perpleja como ella por el inesperado comentario.
Al no recibir respuesta, la tutora deslizó su mirada inquisitiva hasta el niño que permanecía sentado junto a su madre en una silla demasiado alta.
Sara, la madre de David, al percibir el destello agresivo que se había apoderado sin más de los ojos de la tutora, tensó su espalda como si se sintiera amenazada. Obedeciendo a su sagrado instinto maternal, estiró protectora la mano izquierda y agarró la de su hijo.
-¿Qué has dicho, David? –preguntó la tutora mientras intentaba recuperar la compostura esbozando una sonrisa.
David, que apenas lograba raspar con la punta de las zapatillas blancas el suelo embaldosado, continuó sentado con la espalda encorvada, como si soportara el peso del mundo sobre sus flacuchos hombros de niño, recelando del tenso desconcierto que había impuesto al hablar.
-La vela que siempre enciende en la ventana ya no es necesaria –contestó finalmente con mucha prudencia, y sintió que su madre le apretaba la mano con fuerza, en un gesto reprobatorio.
La tutora miró de manera refleja hacia su derecha, buscando la única ventana de su pequeño despacho. Aunque sabía perfectamente que el niño no se estaba refiriendo a aquella ventana. ¿Cómo sabía lo de la vela? No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su familia. Solo a Carmen, su mejor amiga, y vivía en Ámsterdam, así que… ¿cómo se había enterado?
Al mirar también hacia la ventana, Sara entendió por fin la extraña sensación que la había asaltado al entrar en el despacho diez minutos antes. El despacho de la tutora estaba diferente, pero no alcanzaba a adivinar qué era lo que estaba cambiado; todo lo que recordaba parecía estar en su sitio. Era la ventana, por supuesto, la luz matinal que entraba por la dichosa ventana, eso era lo que estaba cambiado. La persiana había abandonado su puesto y la luz entraba a raudales, derramándose libremente sobre el espartano mobiliario. La intensa claridad era la sorprendente novedad.
En sus anteriores reuniones -más de las que hubiese deseado, no sabía qué hacer con aquel hijo, se le estaba yendo de las manos-, Sara siempre se había sentido desazonada por el inquietante hábito de la tutora de mantener el despacho en una perenne penumbra, por su pésimo gusto a la hora de elegir su ropa, terriblemente mal combinada, siempre de un oscuro deprimente, como si quisiera difuminarse en las sombras, mimetizarse con el entorno como un camaleón. La casi absoluta ausencia de luz no hacía más que aumentar la turbadora sensación de opresión que trasmitían el techo bajo y las paredes llenas de estanterías sobrecargadas de libros que no habían visto un trapo en meses (recortes presupuestarios en el servicio de limpieza).
-¿A qué vela te refieres, cariño? –inquirió la tutora, afectando amabilidad, con ese tono humillante con que los adultos se dirigen a los niños. <<Atrévete a decirlo en voz alta>>, parecía decir, sin embargo, la expresión de su cara. La tutora lo estaba fulminando con la mirada, como un síquico tratando de romper una copa de cristal sirviéndose únicamente del poder de la voluntad.
-No hay ninguna vela, David –dijo su madre, preocupada por la extrema tensión que esgrimía la mujer. Siempre le había parecido que aquella buena mujer estaba algo mal de la azotea, pero ahora no tenía la menor duda: estaba para encerrar. Tendría que hablar con el director del colegio.
David, lejos de amedrentarse, se irguió sobre la silla y encaró con decisión la amenaza que representaba su tutora. Las olas de energía que emitía estaban cargadas de un profundo dolor, de una intensa rabia, costaba repelerlas. Rompían contra su corazón como las olas del mar.
-A la vela que enciende cada noche en su habitación para Paula –dijo David, mirándola con firmeza. Debía entenderlo. Salir del negro abismo en el que se había dejado hundir sin luchar.
La tutora se quedó aturdida por un instante.
-¿Cómo puedes saber eso? ¿Quién te lo ha dicho? Nadie lo sabe. ¡Es imposible que puedas saberlo! –gritó, levantándose de un brinco y apuntando por encima de la mesa a David con un dedo acusador, furiosa como un inquisidor.
David dio un respingo, y Sara se puso de pie sin soltarlo de la mano.
-¡Pero oiga, no le hable así a mi hijo! –protestó.
La silla de Sara cayó al suelo. El ruido del impacto, que recordó al sonido de una claqueta de cine, precipitó la tensión, los gestos y las palabras. Las emociones reprimidas explosionaron como una granada de fragmentación.
David se puso en pie, acuciado por los nervios de Sara, que le apretaba la mano con tanta fuerza que estaba haciéndole daño. Tenía la mano sudorosa. Temblaba.
-Paula se va, ya no puede quedarse más. Quiere que se digan adiós para que usted pueda volver a ser feliz –insistió David.
-¡Fuera de aquí! ¡Lléveselo de aquí! ¿Cómo se puede ser tan cruel? –dijo la tutora, señalando la puerta. Estaba fuera de sí. No podía soportarlo. El dolor, el dolor era tan…
-¡Que no le hable así a mi hijo! ¿Está loca o qué? A que le suelto una hostia –gritó a su vez Sara. No obstante, obedeció y arrastró a David hacia la salida-. ¿Pero quién es esa Paula, David? ¿De qué la conoces? –preguntó a su hijo, que parecía encajar las duras palabras de su tutora como si fueran cuchilladas.
Cuando ya habían alcanzado la puerta, la tutora sintió que la rabia cesaba bruscamente, como si alguien hubiese cerrado el grifo, como cuando la mano de un ser querido se posa en tu hombro y la crisis que estás sufriendo es menos crisis porque sientes esa mano. La estaba sintiendo, notaba a través de la tela de la blusa el calor reconfortante que emitía. No eran imaginaciones suyas: era <<su>> mano, la mano de Paula. Reconocería su tacto con los ojos cerrados.
Paula.
Sus brazos adquirieron de pronto el peso de una piedra de molino, y la tutora sintió la urgente necesidad de sentarse. Al mundo le había dado por girar como un carrusel, cuando normalmente se movía tan lento a su alrededor, sin energía. Todo le daba vueltas. Sus piernas se negaban a sostenerla.
La tutora apeló a la suerte y se dejó caer sobre la silla, aunque no estaba segura de que estuviera debajo. La vieja silla protestó, pero se avino y soportó el golpe. La tutora soltó un gemido y hundió la barbilla en el pecho. La luz del sol, que esa mañana había celebrado por primera vez en mucho tiempo con una animada sonrisa, volvía a pincharla con mil agujas.
Apoyó el codo en el rígido brazo de la silla y una mano delgada y pálida veló la realidad. La tutora se escondió tras aquella pantalla de piel, huesos y músculos, como un niño que se tapa los ojos para desaparecer y luego reaparecer. Una vez más, acudía a refugiarse a la oscuridad, donde se sentía segura y podía lamerse las heridas del alma como un oso acosado por cazadores furtivos.
-Paula es… era mi hija –dijo con un hilo de voz-. Murió hace dos años y tres días en un accidente de tráfico.
Sara sintió un repentino ahogo, una mano de hierro que le atenazaba el corazón, e instintivamente atrajo a David hacia ella.
Se lo imaginó atrapado entre hierros retorcidos, muriendo sin que ella pudiera hacer nada por remediarlo. La ilusión fue tan real que necesitó bajar la mirada y asegurarse de que David seguía con ella, indemne. Necesitaba tocarlo, palparlo de arriba abajo en busca de heridas sangrantes y daños internos, contarle los veinte dedos, del primero al último. Asombrada, descubrió que su hijo miraba ahora de una forma extraña a la tutora, una reina apesadumbrada en su solitario trono de marfil. No, espera, no la estaba mirando a ella. Miraba un espacio vacío a su derecha, precisamente junto a la ventana.
David mandó una tierna sonrisa hacia aquel punto, y con su mano libre se despidió del espíritu de Paula, que desde su muerte no se había separado de su madre. La acompañaba en casa, a la compra, se sentaba con ella en el cine…
Sara miró sin ver, por supuesto. Ella tampoco era capaz de verla. Igual que tantos otros, desgraciadamente, pensó David. Al menos, no por ahora. Tal vez algún día. Cuando las personas dejaran de emplear la mente y descubrieran el potencial ilimitado del corazón, el verdadero motor de la existencia.
Cuando Paula se fue definitivamente, la tutora rompió a llorar como nunca antes había llorado por su hija. Nunca había podido llorar por su ausencia. Por su injusta muerte sí, y mucho, pero no por sentir el vacío que uno deja al ausentarse. Siempre la percibía cerca, al alcance de un susurro, de un conato de llanto, cuidándola. Su niñita buena…
Sin comprender la razón (aún tardaría años en lograrlo), la tutora notó que cuantas más lágrimas derramaba, más libre se sentía. La opresión en el pecho se reducía paulatinamente hasta alcanzar un nivel tolerable. La idea del suicidio, permanentemente presente en su rutina diaria, perdía capacidad de seducción y apenas dejaba en su mente la débil huella de una pesadilla mal recordada. Una angustia pasajera que bien podría remontarse fácilmente con un señor desayuno y un grato paseo por el campo. Tal vez visitando a sus sobrinos, a los que tenía muy descuidados desde…
Todo se encauzaba. Todo tendía a equilibrarse: el universo era puro equilibrio.
David tiró con delicadeza de su madre y la instó a salir al pasillo. Debían dejarla a solas para que pudiera despedirse adecuadamente. Sara le leyó el pensamiento y asintió con la cabeza, emocionada. Exactamente, no sabía lo que había sucedido; pero algo especial había ocurrido en aquel despacho, y ella había sido testigo, aunque no supiera de qué.
Sara alargó un brazo, cogió los abrigos del colgador metálico atornillado a la pared y cerró la puerta del despacho procurando hacer el menor ruido posible.
En el pasillo vacío, todavía profundamente afectada por lo que había ocurrido, Sara observó su reflejo en las puertas acristaladas de una enorme vitrina atestada de fotos enmarcadas. Viejas y nuevas hornadas de alumnos. Hermosos, perfectos. Granuloso blanco y negro en oposición al nítido color. El pasado y el presente interconectados por un vínculo atemporal: el conocimiento, diferentes pero iguales, irrevocablemente condenados a enfrentarse, a entenderse.
Sara tenía el rostro desencajado. Lo cierto es que apenas se reconoció. ¡Qué vieja estaba, dios mío! Y eso la asustó. Abstraída, sintiéndose extrañamente a un tiempo dentro y fuera del cuerpo, sus pensamientos se internaron en terreno pantanoso, y Sara cayó en la trampa de desperdiciar un tiempo que se sabrá valioso (todos los segundos de vida son impagables) en el vano ejercicio mental de imaginarse su existencia sin alguno de sus hijos. Sin su marido, podría, incluso lo celebraría, ¡qué carajo!; pero si alguno de sus dos hijos le faltara…
David, la mano todavía aprisionada en el cepo que eran los dedos sudorosos de su madre, percibió que la presión disminuía con cada respiración que ella lograba apaciguar. El riego sanguíneo regresó lentamente a la punta de sus dedos con un cosquilleo. Pero, aun así, no hizo mención de retirar la mano. La dejó allí y esperó.
A pesar de sus recién cumplidos ocho años, David ya sabía interpretar debidamente el complejo lenguaje no verbal de su madre y actuar en consecuencia cuando se sulfuraba de aquella manera. Primer (y único) paso: hacerse humo, quedarse inmóvil como un lagarto sobre una roca. Paciencia, esa era la clave de la supervivencia en el severo matriarcado donde había tenido a bien nacer. Cremallera en la boca y a esperar que el temporal tropical llamado Sara pasara de largo en dirección a otras costas (su padre, por ejemplo).
Tuvo la vaga impresión de que el silencio anormal del pasillo se intensificaba, que se cernía sobre ellos y agotaba el oxígeno. El eco de los pasos del último alumno en abandonar escopeteado el colegio público Pío XII de Huesca hacía una hora larga que se había desvanecido, y no se volvería a escuchar hasta el reinicio de las clases tras el paréntesis navideño.
Finalmente, el huracán Sara amainó y David pudo recuperar su mano dolorida. Pero todavía no se hallaba a salvo. Aprovechando las bajas presiones, otro frente tormentoso se formó inmediatamente después sobre el rubio cabello de su madre. Más intenso, si cabe, que el anterior. Más peligroso. Porque ahora los fuertes vientos de cólera iban dirigidos exclusivamente hacia él, y amenazaban con levantarlo del suelo y llevárselo por los aires: Sara estaba cabreadísima. ¡Madre mía si lo estaba! Tanto que echó a andar con grandes zancadas hacia el hueco de las escaleras, dejándolo atrás. ¡A su hijo del alma!
David no dijo ni pío. Protestar o quejarse sería como levantar el pie de la mina que has accionado al pisarla. Exhaló un suspiro y corrió tras ella.
Sara alcanzó las escaleras y las bajó sin esperarlo. La espalda tensa, los puños cerrados, tal vez incluso refunfuñando. ¿Acababa de decir esa expresión tan fea que empieza por <<me cago en la…>> y termina por esa palabra aún más fea que empieza por <<p>>? Pero, claro, cualquiera decía nada ahora.
Solo cuando llegó a la planta baja, Sara echó el freno y le ofreció la mano con impaciencia.
-Date prisa, tu abuelo hace más de media hora que nos espera para ir al hospital –apremió, enfilando hacia la salida en cuanto hubo agarrado la mano de David-. Ya hablaremos tú y yo de esto más tarde. ¡Que me tienes contenta!
¿Cuántas iban con esta? Tres. Era la tercera vez en los escasos meses que llevaban de curso que Sara era llamada a consultas por la reina de hielo y se veía obligada a dar la cara por su hijo. ¡Con lo mal que le caía aquella mujer! Aunque ahora sintiera el leve escozor de los remordimientos al enterarse del trágico final de Paula. ¿Qué pasaba con su hijo? En vez de echarle la bronca, primero a él y después a ella, ¿por qué nadie la ayudaba? Alguien debía de saber lo que se podía hacer con David, ¿no? Ellos eran los expertos en educación.
A ver, David era <<especial>>, vale, eso Sara no lo negaba. Lo sabía muy bien, mejor que nadie, y no era orgullo de madre. Pero tampoco era Satanás encarnado, por el amor de Dios.
Solo era… diferente. Rarito.
Ya desde parvulario, los conflictos de David con otros niños y con el profesorado se habían ido sucediendo años tras año y eran el pan de cada día. Si no era por una causa, era por otra. Normalmente de carácter leve, meras pataletas, pero en ocasiones… Y es que no había forma humana de conseguir que David permaneciera quieto en una silla. Lo reconocía. Era así y punto. Para qué negarlo. Era culo de mal asiento. Llegaba a sacarte de quicio. Te dabas la vuelta y adiós. Ya no estaba. Ni Houdini, vamos. ¡Las veces que había estado ella a un tris de atarlo con la cadena de la bicicleta! Y esa manía de despistarse con el más mínimo estímulo exterior, ¡o interior! Los peores, en su opinión. Aquellos trances de yogui que le daban de ciento a viento. Los únicos momentos en los que se quedaba quieto y la casa suspiraba de alivio. Como si se fuera del cuerpo, a saber dónde. Acojonaba, la verdad. Sara tenía siempre el íntimo terror de que su cabeza empezara de un momento a otro a girar como la cabeza de la niña de El exorcista.
Y es que todo le parecía digno de interés. Parecía un extraterrestre recién aterrizado. En la calle (los paseos con David se eternizaban hasta exasperar), se detenía a examinar atentamente el objeto más vulgar que te puedas imaginar. ¡Mamá, mamá, mira que hoja! Y en la escuela otro tanto. Sus grandes ojos marrones enseguida se perdían tras el vuelo de algún gorrión pasando como una exhalación por delante de la ventana. O se quedaba largo rato abstraído como un poeta mientras admiraba el bonito color del aura de Lucía, la única compañera de clase que le robaba el sentido y lo hacía parecer humano. Aunque solo fuera cuando suspiraba por ella.
Salvo aquella niña, casi nada parecía interesarle de la escuela. Un universitario barbudo encajado en un pupitre de primaria. Que se aburre, dice. Y no hablemos de la disciplina. Ay, la disciplina. Las normas. No les encontraba razón de ser. ¿Por qué se les daba tanta importancia? A David le daba lo mismo que su profesora estuviera hablándoles, él se levantaba sin más y se acercaba al pupitre de algún otro niño para quitarle algo que hubiera atraído su atención y quisiera estudiar a fondo. Eso era, precisamente, lo que había sucedido dos días antes, y el motivo de la reunión urgente con la tutora.
<<¿Qué más puedo hacer?>>, se preguntó Sara mientras salían del colegio y el sol frío de una Huesca invernal los recibía en la calle. Sin detenerse ni reducir el paso (la que iba a armar su padre por el retraso), pasó los brazos de David por las mangas del abrigo y después se colocó el suyo. En los últimos metros hasta el coche esprintaron.
El abuelo José acercó la muñeca del reloj a la cara y limpió con su áspero pulgar el cristal deslucido. La correa de cuero marrón había perdido toda lucidez, y un desgarro irreparable auguraba una jubilación forzosa. Bizqueó tratando de enfocar las borrosas manecillas, que cada día que pasaba se hacían tan indescifrables como jeroglíficos.
Nada. Ni por esas. <<Tengo que admitirlo -pensó-, ya no veo nada bien de cerca>>. Resignado, cogió las gafas de pasta que llevaba colgadas del cuello y se las ajustó sobre el ancho puente de la nariz.
Un rictus de desaprobación asomó a su rostro arrugado: su hija Sara llevaba mucho retraso. Irritado, golpeó el brazo del sofá de tela blanca. Temía que se les pasara la hora de visita en el hospital.
Para no enfadarse y evitar así que la tensión se le disparase como el mercurio de un termómetro sobre un quemador Bunsen, el abuelo José regresó al antiguo y manoseado álbum de fotos que reposaba abierto sobre sus piernas. Lo había cogido para matar el tiempo mientras esperaba sentado en su lado del sofá, próximo al sillón orejero de cuadros pardos donde solía sentarse su esposa antes de…
En una de las fotos, de un precario blanco y negro, se podía identificar si prestabas mucha atención a una niña y un niño de unos siete años. De pie bajo la fresca sombra de un enorme platanero; su amplio tronco enmarcándolos. Estaban cogidos de la mano como si fueran a saltar juntos a una poza de río, mirando divertidos a la cámara, con los ojos entornados por el deslumbrante sol que les daba de lleno. La niña, en su mano libre, agarraba con dos prudentes deditos una margarita de un solo pétalo. El más importante, el último.
El recuerdo, tan nítido en su memoria, provocó una sonrisa en el abuelo José. Una eternidad. Otra vida. Otro hombre. Se quitó las gafas y las dejó caer sobre el recio jersey de lana. Apoyó la cabeza en el respaldo, cerró las persianas de los ojos y se sumergió en aquel grato instante de su pasado.
Su memoria, a veces terca en recordar acontecimientos recientes (el desayuno, por ejemplo), viajó sin problemas a aquel día. Las coordenadas exactas perfectamente fijadas en el navegador.
El verano había llegado sin avisar a la provincia de Huesca, entrando por el sur y arrasando todo a su paso, como los árabes del califa Omar II. Monzón, su pueblo natal, era un auténtico horno industrial. Los niños, siempre inquietos, paliaban el sofocante calor jugando en las riberas del río Sosa, que cruzaba el pueblo de punta a punta. Encarna y él, sin embargo, preferían jugar aparte. Solos. Las horas de juego se les iban como segundos persiguiéndose por las huertas exuberantes, muertos de la risa, vigilados con vista de halcón por la madre de José, que tomaba la fresca apoyada en uno de los grandes plataneros que montaban guardia en torno al antiguo hospital, a un tiro de piedra del manso río. Aquella foto en cuestión, recordaba José, había sido realizada por el padre de Encarna, el cabeza de unas de las familias más ricas de Monzón y amo de la madre de José.
Sara redujo marchas, giró en una esquina y recorrió una espaciosa calle de casas unifamiliares. Puso el intermitente y aparcó el todoterreno sobre la acera, frente a su casa. Y antes de bajar a la carrera como si se hubiese dejado encendido un fogón en la cocina, tocó el claxon insistentemente: dos cortos y uno largo, hiriente.
Dentro de la casa, el abuelo José se sobresaltó; se había quedado dormido bajo los arrumacos del pasado. A sus setenta y nueve años le costaba mantener los ojos abiertos durante mucho tiempo. Desorientado, echó un vistazo alrededor, pataleando para ascender desde las simas profundas del sueño. ¿Qué había sido eso?
-¿Sara?
¿Qué tenía sobre las piernas que pesaba tanto? Ah, sí, el álbum de fotos. Volvió a sostenerlo y pasó algunas páginas distraídamente, dándoles un repaso somero. Las había visto cien, mil veces. Hasta que encontró encajado entre ellas un tesoro escondido: la margarita de un solo pétalo que había regalado a su mujer de niños. Ella la había conservado desde entonces.
El abuelo José acarició la flor, marchita y prensada, quebradiza como un vetusto pergamino, como él mismo. Suspiró y cerró el álbum. Encarna. Encarna en el hospital. Es que no se hacía a la idea. Y Sara que no aparece. ¿Dónde demonios estaba aquella niña?
La respuesta abrió la puerta principal e irrumpió en la casa como un comando. La puerta golpeó en el tope y regresó. Sara llamó a su padre y comenzó su búsqueda en el lugar más probable donde podría encontrarlo: la sala de estar. El taconeo ansioso resonó sobre el parquet y ascendió por el hueco de las escaleras.
El abuelo apartó el álbum a un lado y se entregó con ahínco a la ardua tarea de levantar su cuerpo momificado. Un año atrás, antes de enfermar Encarna, se hubiera levantado de un salto, pero ahora… Ella era su motor, su combustible. Del esfuerzo, José perdió en el proceso de elevación un sonoro pedo. Ventosidad de perro viejo que dio la bienvenida a Sara justo cuando esta entraba.
Su padre se hizo el longuis, por supuesto, privilegios de la edad, y ella disimuló que no había oído nada y que, sobre todo, se esforzaba por no oler nada.
-¡Papá, venga, que no vamos a llegar!
-¡¿Crees que no lo sé?! ¿Cómo habéis tardado tanto, eh? Ya sabes cuánto necesita tu madre que vayamos a visitarla. Somos su familia. Esta sola, ahí en ese hospital, rodeada de desconocidos, de gente enferma que puede contagiarla con cualquier virus.
Sara cerró por un instante los ojos, hizo acopio de paciencia y exhaló lentamente el amargor de su tristeza. ¿Cuántas veces lo habían hablado? ¿Cuántas más tendrían que hablarlo? Alargó el brazo y retuvo a su padre, que ya se dirigía renegando entre dientes hacia la salida sin ponerse ni el abrigo.
José la miró a los ojos, buscando pelea.
-Papá, sabes perfectamente que mamá hace casi una semana que no habla. Ya no nos oye, papá, ni siquiera puede abrir los ojos –le recordó, negando pesadamente con la cabeza.
El abuelo se liberó de un tirón y retrocedió un paso como si estuviera al borde de un abismo. Al retroceder, sus piernas toparon con el sillón orejero de su mujer y casi perdió el equilibrio.
-No vuelvas a decir eso de tu madre –advirtió muy serio, encañonándola con un dedo mientras con la otra mano se apoyaba vacilante en el sillón.
Sara se recriminó sus palabras en silencio. No tenía ningún derecho a decir eso, aunque fuese cierto, porque en el fondo sabía que la ineludible verdad hería a su padre. Que para él era imposible aceptarla sin sucumbir. ¿Había sido cruel con su padre a propósito? ¿Había una finalidad soterrada?
Sí, la había. Sara sentía la imperiosa necesidad de que su padre compartiera con ella el mal trago de una muerte anunciada, irremisible. ¿Significaba aquello que no quería a su madre como debería? ¿Darla por perdida cuando todavía respiraba era una traición? ¿O, simplemente, era ser realista?
Fuera como fuese, ser la única de los dos que había perdido la esperanza la soliviantaba: no podía soportarlo. Se odiaba por aquellos sentimientos, pero es que no se podía mentir a sí misma. Eso era de idiotas. Sara necesitaba debilitar, aunque solo fuera por una maldita vez, la inquebrantable entereza de aquel amor de cuento que en los ojos de su padre siempre pronosticaba un final feliz, por muy desfavorables que fuesen las predicciones de los médicos. Por una vez, le gustaría que su padre zozobrara en un mar de lágrimas. Unos minutos tan solo, el tiempo suficiente para que ella llegara a su lado cual paladín y pudiera reconfortarlo con un abrazo.
-Perdona, papá. Tienes razón –dijo Sara. Y lavó sus malos pensamientos depositando un beso en la suave mejilla de su padre.
Después se acercó a la mesa acristalada y cogió el abrigo de su padre del respaldo de una silla. Miró afuera a través de los ventanales y se desesperó al descubrir que su hijo díscolo se había bajado del coche y los esperaba en la acera. Qué harta estaba. Y qué sola se sentía. Sin embargo, no pudo tomarse un tiempo para autocompadecerse, su padre desde el recibidor la apremió a gritos para que se fueran de una jodida vez.
Sara salió tras él y lo alcanzó en la puerta principal abierta. Casi tuvo que emplear la fuerza bruta para obligarle a ponerse el abrigo. ¡Que estaban en pleno invierno, por el amor de Dios! Sí, aquel día no hacía tanto frío, pero su padre tenía la salud de un jilguero, y siempre terminaba resfriándose.
Mientras le sostenía el abrigo, Sara miró a los pies de su padre y vio que calzaba las zapatillas afelpadas. Sacudió la cabeza, pero se abstuvo de reprocharle nada. ¿Volvía dentro? ¡Va, qué más daba!
Con los nervios, José no atinaba a colocar los brazos en las mangas, y tras varios intentos desistió y pareció desinflarse como un globo aerostático ante la mirada de su hija.
-Trae, que te ayudo –dijo Sara. Y la voz le salió estrangulada.
Se había quedado estupefacta. Era como ver a otra persona. En un parpadeo, su padre había dejado de ser el esposo abnegado sin una grieta de desánimo. Las gomas de la máscara se habían roto y esta había caído, revelando el rostro demacrado de un anciano que ya no sumaba días de vida, sino que los restaba.
-¿Estás bien? ¿Estás preparado? –preguntó, preocupada.
-Nada podría impedirme que viera a tu madre hoy –contestó José, recolocándose la máscara de la tenacidad-. Ni siquiera tú.
-Vale, papá. He captado el mensaje –dijo Sara, y le pasó la mano por los hombros como queriendo limpiarlos de alguna pelusilla, pero encubriendo en realidad una caricia que rezaba admiración. Ni por asomo diría algo parecido de su propio marido.
Sara se colgó del brazo de su padre y cerró la puerta de la casa sin echar la llave. Descendieron uno a uno cada escalón de la corta escalinata, y enfilaron un breve camino empedrado que conducía a la verja y partía en dos un pequeño jardín arbolado.
Por la acera, vieron pasar a un vecino. Que no se dio la molestia de saludarlos.
José gruñó, indignado. Llevaban bastante tiempo viviendo con su hija, pero aún no se había habituado a la distante sociabilidad que prevalecía en aquella nueva y estilizada zona residencial de Huesca, cerca de la Ciudad Deportiva Municipal, en las afueras de la ciudad, con sus casas enormes, tan expresamente diferentes las unas de las otras, tan desproporcionadas e innecesarias. Hogares de ciento ochenta metros cuadrados (¡doscientos cuarenta!) para familias de tres miembros, en ocasiones tan solo de dos, ¡qué despropósito!
Un vecindario moderno, agradable a la vista, pero habitado por gente anónima y sin educación. Según la opinión de José, naturalmente. Luego cada uno… Él seguía siendo un sencillo hombre de pueblo, donde cualquier vecino era un amigo dispuesto a echar una mano en lo que hiciera falta y cuando fuera necesario. Solo había que pedirla. A veces, ni tan siquiera eso. Se te adelantaban y ya los tenías apiñándose a la entrada. ¡José, ¿qué hay que hacer?! ¿Qué necesitas?
David les salió al encuentro.
-¡Venga, abuelo, que no llegamos! –Tenía tantas ganas como él de ver a su abuela. La quería a rabiar.
El abuelo José, un payaso genuino a quien los escollos de una vida trágica hicieron errar de profesión, saludó a su nieto al más puro estilo indio. Obediente, atrapó la lengua entre los dientes e imitó (con bastante acierto) los movimientos a cámara lenta de un corredor que está a punto de romper la cinta con el pecho. No fue más deprisa, por supuesto (las tortugas gigantes eran coches de Fórmula 1 a su lado), pero logró que su nieto se partiera de la risa.
-No hagas el tonto, abuelo –dijo David-. Venga, sube al coche. –Y venga a reír.
-Sois tal para cual –dijo Sara-. David, tira para adentro. ¿No te había dicho que no te bajaras del coche? ¿Y si se te hubiera llevado alguien, eh?
Entre los dos estaban consiguiendo amargarle el día.
No, espera, entre los dos no. Ahora aparecía el tercer jinete del Apocalipsis. <<Este sí que me tiene contenta>>, pensó con amargo resentimiento.
-¡Esperadme! –gritó Andrés cuatro casas más allá. El hermano mayor de David corría hacia ellos agitando un brazo como un náufrago. A pesar de sus veintiún años, llegaba con el rostro colorado y sudoroso, al borde del paro cardíaco.
Pidió perdón por el retraso, pero su madre no estaba para disculpas y se encaró con él. A falta de su marido, siempre causante de algún desaire, Sara se conformó con su hijo mayor y se desahogó con él. Además, le tenía ganas: Andrés cada día que pasaba era más disidente con su autoridad legítima de madre, más parecido a su padre. Y eso sí que no.
-Casi no llegas. Estábamos a punto de irnos sin ti. ¿Dónde estuviste hasta las dos de la mañana? Con esa chica, ¿no? Ya sabes lo que opino sobre ella: no te conviene.
Andrés, que se conocía al dedillo el estribillo de la canción, se desentendió de su madre, subió al coche con la misma actitud arisca de un detenido y se sentó junto a su hermano. Desde que empezara a salir con Isabel, cualquier tentativa de comunicación con su madre degeneraba en discusión, malos gestos y palabras que nunca llegaban a ser retiradas pero sí obviadas.
-Oye, que te estoy hablando.
El abuelo intentó mediar en el conflicto entre aquellas dos superpotencias con arsenal nuclear, más preocupado por el reloj que en recortar asperezas (misión imposible, por otro lado). Pero su hija no le dejó opción.
-Papá, ¿a qué esperas? Entra de una vez. ¿No tenías tanta prisa por marchar?
Su padre se envaró, ofendido. La idea de sacar la mano a pasear se le cruzó por la mente, pero mejor se guardaba la réplica en la recámara del revólver para dispararla más tarde, cuando ya estuvieran de regreso. Lo primero era lo primero.
Sara hundió el brazo hasta el codo en el bolso y hurgó ansiosa en sus profundidades abismales. Su larga inmersión tuvo el premio de un paquete arrugado de cigarrillos. En un <<¡tachán!>> lo tuvo encendido en la boca y exhalaba humo como una cafetera.
Mientras Sara se restaba años de vida bien a gustito, el abuelo rodeó el vehículo sin la precaución de mirar si venía algún otro. Una camioneta de reparto pasó silbando a toda velocidad a su lado y se despidió con un pitido. El abuelo ni se inmutó. Seguramente ni se había enterado.
David se asomó entre los asientos delanteros, apoyó los brazos en los respaldos y esperó a que su madre apurara el cigarrillo (su madre fumando: otro de esos momentos en los que por nada del mundo, ni siquiera por el impacto inminente de un meteorito destructor de planetas, había que molestarla).
Sara pisó la colilla con la punta del zapato y se sentó al volante. Se ajustó el cinturón y pidió a su padre que hiciera el favor de darse prisa si no quería que algún coche se lo llevara por delante y les diera un disgusto.
-Mamá, quiero sentarme con el abuelo –dijo David.
Este número está desconectado o fuera de cobertura.
-¡Mamá! –perseveró David.
<<Ni caso, Sara. Tú arranca y respira. Sobre todo, no dejes de respirar. Ya los matarás a todos otro día>> –pensó Sara, concentrándose al máximo en la acción de insertar la llave en el contacto. Salvo eso, lo demás podía esperar unos segundos. O unos milenios.
-¡¡¡Mamá!!!
El oído le pitó como la sirena de un barco mercante.
-¡Qué! ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿No ves que tengo que conducir? Andrés, haz algo, mira a ver qué…
-Déjame ir junto al abuelo. ¡Vaaa! –suplicó David, haciendo una excelente imitación del Gato Con Botas en plan enternecedor.
Sara armó una suplica en su arco y la lanzó al cielo. La vio elevarse, curvarse y volver al suelo sin acuse de recibo, como siempre. Echó un vistazo rápido al reloj del salpicadero y confirmó la tardanza que ya arrastraban. Se inclinó todo lo larga que era sobre el asiento del copiloto y estiró un brazo hacia la puerta.
El abuelo, con el culo en pompa perfectamente orientado hacia el asiento, sintió el sorprendente tacto de la palma de una mano que lo empujaba en la dirección contraria a sus deseos. Trató de empujar, vencer aquella resistencia ignota. Pero no hubo manera.
-¿Pero se puede saber quién es el gracioso que…?
-Tu nieto, que quiere sentarse contigo. Vete para atrás.
José dejó de hacer presión y sintió que era catapultado hacia fuera. Se dio la vuelta tan rápido como una cobra e introdujo la cabeza por el hueco de la puerta.
-¡Que no vamos a llegar! –advirtió a su hija con cierto tono de amenaza. A pesar del frío, el esfuerzo había perlado de sudor la pista de aterrizaje que era su cabeza. El reflejo del sol hizo desaparecer en un suspiro plateado los cuatro pelos que todavía resistían la fuerza de la gravedad.
Afectada de nuevo por una sordera galopante, Sara se giró hacia atrás y ordenó a Andrés que pasara delante. Este obedeció, no sin protestar: salió del coche, se cruzó con José y se dejó caer junto a su madre. En cuanto terminó de acomodarse, Sara sondeó el alma de su hijo con la ganzúa de su mirada glacial.
-Has estado fumando porros, ¿verdad? -preguntó Sara con un tono de voz inmediatamente inferior al susurro (su padre oía bien cuando le convenía, y no quería que se enterara de que Andrés se drogaba). Y olisqueó a su hijo como una esposa despechada.
Andrés respondió al acoso de su madre lanzándole un rayo desintegrador por los ojos. Hizo una mueca que le desordenó la cara al completo y optó por maravillarse ante la nada que pasaba por delante de su ventanilla.
En el asiento trasero, ajeno al duelo de voluntades que se producía delante, David agarró la mano de su abuelo y se la apretó con afecto. José devolvió la muestra de cariño con una sonrisa apagada, la mirada algo perdida ya en otros pensamientos, centrada en otra persona.
Sara resucitó el motor y se alejaron calle abajo, camino del hospital.
PRIMER CAPÍTULO DEL LIBRO “LLÉVAME CONTIGO” DE Daniel Vilalta
Podéis pedir el Libro completo en el email: danielvilalta@hotmail.com