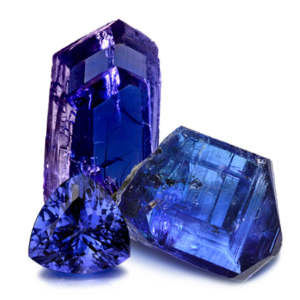Extractos de un tibetano en el exilio. (Parte 2ª)

Tras varias semanas por fin hoy veo de nuevo a D. Me recibe con esa sonrisa tímida y me
ofrece asiento frente a él. Empezamos la conversación hablando sobre su salud. Estuvo muy
enfermo al llegar a España y tras una larga convalecencia que lo mantuvo completamente
aislado, parece que va recuperando las fuerzas.
Retomamos nuestra charla donde lo dejamos la otra vez y vuelvo a ver a ese niño de unos 9
años. Tras su arriesgado periplo en busca de la libertad, enviado por sus padres al exilio, allí
está: solo, en Dharmasala, en un centro de acogida para personas en su misma situación.
No me hago a la idea de cómo debe de sentirse un niño tan pequeño lejos de sus padres, de su
familia, de todo lo que le es conocido. Ninguna cara amiga, ninguna mano que asir para calmar
su miedo. Nadie. Nada.
En el centro de acogida y registro le preguntan su nombre, edad, parte de Tíbet de donde
viene, nombre de sus padres… Es importante para llevar un registro de todos los refugiados.
Me cuenta que al ser preguntado por su fecha de nacimiento no sabe qué contestar. Al
parecer solo sabe su año de nacimiento. Su madre dio a luz en casa, en una aldea remota de
Tíbet, y el pequeño nunca fue registrado. El funcionario de la oficina de registro inventa el día
de nacimiento que le ha acompañado en todos sus documentos hasta hoy. Una vez más se
pone de manifiesto cuán diferente es una situación y otra: aquí he visto patalear a niños el día
de su cumpleaños porque la tarta no le gusta, o el juguete que querían era otro; y en otras
partes del mundo, el aniversario de un niño no solo no es motivo de celebración sino que ni
siquiera es una fecha para el recuerdo.
Pero volvamos a ese pequeño y al día que fue enviado al TCV School (Tibetan Children Village
School). Después de un mes en el centro de acogida, lo suben en un bus lleno de niños tan
asustados como él con destino al lugar que se convertiría en su hogar. Tras su llegada, los
niños son asignados a una de las 10 casas que componen en centro de infancia. Cada casa
tiene capacidad para unos 35 ó 40 niños, sin embargo todos los niños nuevos, unos 20,
compartirán una casa vacía y estarán a cargo de Tsomo, una mujer tibetana de mediana edad
que se convertirá en madre en funciones de todas esas criaturas.
La curiosidad vence al temor y nuestro joven D. explora la casa de 2 pisos: la planta baja se
compone de una cocina y una gran sala que hace las veces de comedor, sala de juegos, sala de
estudio… Y la primera planta tiene 4 dormitorios (3 de niños y 1 de niñas), dos baños y una
ducha. Los baños son a la turca, es decir, un agujero en el suelo sin agua corriente.
Está a punto de empezar su educación bajo una disciplina de principios rígidos. Las jornadas
están debidamente regladas. Tsomo les despertaba temprano, cree recordar sobre las 4 de la
madrugada. Los niños se vestían y lavaban la cara y los dientes y hacían la cama. La mujer
pasaba revista comprobando que fueran correctamente uniformados y comprobaba que las
camas estuvieran perfectamente hechas. Bromea recordando que podrían se dignas de un
hotel de 5 estrellas pues no podía quedar ni una arruga, si no debían hacerla otra vez.
Una vez listos, era momento de rezar todos juntos en el comedor, en el que había un pequeño
altar con una estatua de Buda y una foto del Dalai Lama. Encendían una barrita de incienso y
sus voces infantiles recitaban mantras durante una hora.
Luego tocaba desayunar: té con azúcar y un tercio de pan integral para cada niño. Recuerda lo
blando que estaba el pan, pero también la frugalidad con la que arrancaba el día. Me explica
las duras condiciones en las que se vivía entonces, los pocos medio económicos de la escuela y
el gran número de niños que tenían que sacar adelante. Ya entonces el entorno del Dalai Lama
intentaba encontrar patrocinadores extranjeros a fin de mantener a los más de mil niños.
Tras el desayuno, limpieza. Por parejas alternaban las tareas: unos barrer, otros fregar los
platos, otros limpiar los baños, otros lavar el suelo, por supuesto de rodillas… Tras las tareas
domésticas el “capitán” de la casa hacía la inspección. Si no encontraba todo impoluto, vuelta
a empezar…
Después de las tareas domésticas era tiempo de ir a la escuela. Se reunían todos en el gran
vestíbulo y rezaban antes de ir a clase. Debían ser puntuales o se arriesgaban a enfrentarse a
diferentes castigos: limpiar el baño del colegio durante un mes, estar de rodillas frente a sus
compañeros durante un largo rato, o realizar las típicas postraciones budistas hasta cien veces.
Después, los niños comenzaban con una hora de auto-estudio. Tras una breve pausa tenían
Asamblea y juntos cantaban el himno nacional de Tíbet. Le pregunto por el himno, pues nunca
antes lo he escuchado. Lo buscamos en YouTube y lo canta emocionado a la vez que suena en
el ordenador. Sin duda es una gran devoción lo que siente por su país.
Pero volvamos a la escuela. Entre las materias en las que van a formarse estos jóvenes están
las Matemáticas, Inglés, Hindi, Tibetano, Ciencias, Sociales, Historia (Universal y de Tíbet),
Geografía, Física, Biología… Todos sus profesores eran tibetanos y les hacían cumplir la rígida
educación tibetana. No era raro ver a un profesor golpeando a un alumno para corregir su
comportamiento. Le pregunto qué opina al respecto y le parece algo normal que se pegue a
los niños para que aprendan el temor y el respeto y se conviertan en personas buenas y
respetables el día de mañana.
A la hora de comer volvían a casa donde Tsomo tenía la comida preparada: siempre arroz con
lentejas. Las raciones no eran muy abundantes y la mayoría de los niños estaban muy
delgados. Ahora entiendo la delgadez extrema que aún conserva el joven que tengo delante de
mí. Después de comer alternaban los turnos para fregar y vuelta para las clases de la tarde.
Finalizada la escuela volvían a casa y merendaban té con azúcar y ocasionalmente un poco de
tsampa. Y por fin, tiempo libre para jugar o estudiar hasta la cena. El menú de la cena tampoco
era muy variado: tingmo (una especie de pan al vapor) con verdura, casi siempre patata, y muy
rara vez carne (de cabra u oveja). Tras la cena, otra hora de estudio, oración y a dormir. El fin
de semana jugaban al fútbol, baloncesto, tenis…
Los períodos vacacionales eran en verano y al terminar el año. Una pequeña parte de los niños
podía visitar a sus familiares si estos vivían cerca, pero la mayoría, entre ellos nuestro pequeño
D. permanecían en la escuela sin otro sitio al que ir.
Y así transcurrió la infancia de D. en esa cadencia de veranos e inviernos. Tras la escuela
primaria, el instituto. Ya en los últimos cursos, durante la adolescencia, recuerda la habitación
del Hostel que compartía con 3 compañeros, ese ambiente relajado que disfrutaban tras toda
su vida compartiendo habitación con 10 ó 12 niños más.
Por aquellos años su sueño era convertirse en profesor de tibetano por lo que, cuando les
ofrecieron la posibilidad de hacer el examen de ingreso a la Universidad de estudios
especializados de Tibetano, no lo dudó. Solo 4 alumnos se presentaron: una chica y 3 chicos
entre los que estaba D. El examen era en el centro universitario, muy lejos del colegio, así que
tuvieron que hacer un largo viaje en tren, casi 3 días. D. fue el único que no aprobó el examen.
Volvió al colegio pero algo había cambiado. Me explica lo que significó para él y cómo le
afectó: había perdido su gran oportunidad y eso minó su ánimo y coraje. Esa tristeza le
convirtió en una persona sin demasiados sueños o expectativas.
Se queda muy pensativo cuando le pregunto cuáles son ahora sus sueños. Con semblante serio
me dice que no puede pedir mucho más de lo que ya tiene, aunque le gustaría volver a ver
algún día a sus padres. Además sueña con un mundo mejor en el que todos los seres humanos
vivan en libertad y armonía, y por supuesto en el que su querido Tíbet vuelva a ser libre. Me
uno a su sueño por un TÍBET LIBRE.
NELA F.